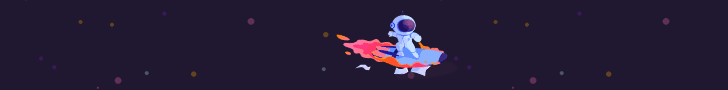Cultura de masas
La cultura de masas suele referirse a aquella cultura que surge de los procesos de producción centralizados de los medios de comunicación de masas. Sin embargo, hay que señalar que el estatus del término es objeto de continuas impugnaciones, como la de Swingewood (1977), que lo identifica como un mito. Cuando se vincula a la noción de sociedad de masas, se convierte en una variante específica de un tema más general, a saber, la relación entre los significados sociales y la asignación de oportunidades vitales y recursos sociales. Considerada como un depósito de significados sociales, la cultura de masas forma parte de un grupo de términos que también incluye la alta cultura (o de élite), la cultura de vanguardia, la cultura folclórica, la cultura popular y (posteriormente) la cultura posmoderna. La interpretación y los límites de cada una de estas categorías son habitualmente objeto de debate y disputa. Esto se hace especialmente evidente en los intentos de definición ostensiva (es decir, la citación de ejemplos de cada término y el razonamiento empleado para justificar su asignación a la categoría en cuestión). En combinación, estos conceptos constituyen un sistema de diferencias, de manera que un cambio en el significado de cualquiera de sus términos es explicable a través de, y por, su relación cambiante con los demás. Esos mismos términos funcionan con frecuencia como categorías evaluativas que -tácita o explícitamente- incorporan juicios sobre la calidad de aquello que afectan a la descripción.
En su introducción a Mass Culture Revisited (1971) de Rosenberg y White, Paul Lazarsfeld sugirió que en Estados Unidos la controversia y el debate con respecto a la cultura de masas habían florecido más claramente entre 1935 y 1955. Fue una época en la que el reconocimiento de los medios de comunicación de masas como una fuerza cultural importante en las sociedades democráticas coincidió con el desarrollo de formas totalitarias de control, asociadas a los regímenes y políticas mediáticas de Hitler y Stalin. Las afinidades percibidas entre estos acontecimientos suscitaron la preocupación por la mejor manera de defender las instituciones de la sociedad civil, la cultura en general, y la alta cultura en particular, contra las amenazas a las que se enfrentaban. Estas preocupaciones contribuyeron a configurar el modelo de debate sobre la cultura de masas en aquella época. Ciertamente, lo que resultaba evidente entre los comentaristas sociales y los críticos culturales estadounidenses era una antipatía generalizada hacia la cultura de masas que superaba las diferencias entre los pensadores conservadores y críticos. Incluso entre los defensores de la cultura de masas, el tono justificativo era característicamente defensivo y apologético (Jacobs 1964).
Para muchos de los críticos, una estrategia típica era definir negativamente la cultura de masas como el »otro» de la alta cultura (Huyssen 1986). Esta convergencia en la definición y comprensión de la cultura de masas como todo lo que la alta cultura no es, se produjo en circunstancias en las que la concepción de la alta cultura que se valoraba podía ser (1) generalmente conservadora y tradicional, o (2) específicamente modernista y vanguardista. Para algunos conservadores, en una línea de pensamiento influenciada por Ortega y Gasset y T. S. Eliot, adoptó la forma de una nostalgia descarada por un pasado más aristocrático y supuestamente más ordenado. Por lo tanto, tendían a ver la amenaza que suponía la cultura de masas como generada desde «abajo» (por «las masas» y sus gustos). Para teóricos críticos como Theodor Adorno, la cultura de masas servía a intereses que derivaban de arriba (los propietarios del capital) y era una expresión de la expansión explotadora de los modos de racionalidad que hasta entonces se habían asociado a la organización industrial. Este grupo crítico entiende que los atributos de la cultura de la alta modernidad son -o más bien aspiran a ser- autónomos, experimentales, adversos, altamente reflexivos con respecto a los medios de comunicación a través de los cuales se producen, y el producto del genio individual. La perspectiva correspondiente a la cultura de masas es que está completamente mercantilizada, emplea códigos estéticos convencionales y formulistas, es cultural e ideológicamente conformista, y se produce colectivamente pero se controla de forma centralizada de acuerdo con los imperativos económicos, las rutinas organizativas y los requisitos tecnológicos de sus medios de transmisión. La aparición de una cultura de masas de este tipo -una cultura que se hace forzosamente para la población y no por ella- sirve tanto para cerrar la resistencia asociada a la cultura popular y al arte folclórico como para la seriedad del propósito con el que se identifica la alta cultura.
El debate en torno a esta oposición entre la cultura del alto modernismo y la cultura de masas fue, en su mayor parte, llevado a cabo por los estudiosos de las humanidades. Lo que resultó ser un punto de contacto con los científicos sociales fue la preocupación de estos últimos sobre si el desarrollo de la modernidad (entendida como proceso social) estaba asociado a la aparición de la sociedad de masas. En la medida en que la noción de tal sociedad se basa en el contraste entre los pocos (organizados) y los muchos (desorganizados), Giner (1976) sugiere que su larga prehistoria en el pensamiento social y político se remonta a la Grecia clásica. Del mismo modo, Theodor Adorno consideró que los fundamentos de la cultura de masas se remontaban al relato de Homero, en La Odisea, sobre el encuentro de Odiseo con las sirenas y el atractivo seductor, pero profundamente insidioso, de éstas.
Sin embargo, una teoría específicamente sociológica de la sociedad de masas, con sus antecedentes en los escritos de Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill y Karl Mannheim, es totalmente más reciente. Tal y como fue formulada por escritores como William Kornhauser y Arnold Rose, esta teoría se ocupó de destacar determinadas tendencias sociales en lugar de ofrecer una concepción totalizadora de la sociedad moderna. No obstante, la teoría propone una serie de afirmaciones sobre las consecuencias sociales de la modernidad, afirmaciones que suelen transmitirse mediante un contraste estilizado con las características supuestamente ordenadas de la sociedad «tradicional» o, con menos frecuencia, con las formas de solidaridad, colectividad y luchas organizadas que ejemplifican la sociedad «de clases». En resumen, se interpreta que las relaciones sociales se han transformado por el crecimiento de las ciudades y su desplazamiento hacia ellas, por la evolución de los medios y la velocidad del transporte, la mecanización de los procesos de producción, la expansión de la democracia, el aumento de las formas burocráticas de organización y la aparición de los medios de comunicación de masas. Se argumenta que, como consecuencia de estos cambios, se produce una disminución de los vínculos primordiales de pertenencia a grupos primarios, de parentesco, de comunidad y de localidad. En ausencia de asociaciones secundarias eficaces que puedan servir como agencias de pluralismo y funcionar como amortiguadores entre los ciudadanos y el poder centralizado, lo que surge son individuos inseguros y atomizados. Se considera que constituyen, según una imagen influyente de la época, lo que David Reisman y sus colaboradores llamaron »la multitud solitaria». La conducta »dirigida al otro» de tales individuos no está santificada por la tradición ni es producto de una convicción interior, sino que está moldeada por los medios de comunicación de masas y la moda social contemporánea.
En la versión de la tesis de C. Wright Mills (1956) el contraste relevante (y centrado en los medios de comunicación) no era tanto entre el pasado y el pre-envío, como entre una posibilidad imaginada y una tendencia social acelerada. La diferencia más significativa era entre las características de una »masa» y las de un »público», distinguiéndose estos dos términos (de tipo ideal) por sus modos de comunicación dominantes. Un »público» es coherente con los estándares normativos de la teoría democrática clásica, en el sentido de que (1) prácticamente tantas personas expresan opiniones como las reciben; (2) las comunicaciones públicas están organizadas de tal manera que existe la oportunidad de responder rápida y eficazmente a cualquier opinión expresada; (3) la opinión así formada encuentra una salida para la acción efectiva; y (4) las instituciones autoritarias no penetran en el público, que es así más o menos autónomo. En una »masa», (1) son muchas menos las personas que expresan opiniones que las que las reciben; (2) las comunicaciones están tan organizadas que es difícil responder de forma rápida o efectiva; (3) las autoridades organizan y controlan los canales a través de los cuales la opinión puede convertirse en acción; y (4) la masa no tiene autonomía con respecto a las instituciones.
Como implican estas imágenes, y como Stuart Hall sugeriría posteriormente, lo que había detrás del debate sobre la cultura de masas era el tema (no tan) oculto de las »masas». Sin embargo, se trataba de una categoría social de cuya existencia Raymond Williams había expresado famosamente sus dudas, señalando con ironía que parecía estar formada invariablemente por personas distintas de nosotros mismos. Este escepticismo fue compartido por Daniel Bell (1962), un pensador muy diferente a Williams. Al criticar la noción de Estados Unidos como sociedad de masas, indicó los significados y asociaciones a menudo contradictorios que se habían reunido en torno a la palabra «masa». Se podía hacer que significara un público heterogéneo e indiferenciado; o el juicio de los incompetentes; o la sociedad mecanizada; o la sociedad burocratizada; o la multitud – o cualquier combinación de estos. Simplemente se le pedía al término que hiciera demasiado trabajo explicativo.
Además, durante la década de 1960, este vaciamiento de la base formal y cognitiva del concepto de cultura de masas se vio complementado cada vez más por desafíos empíricos totalmente más directos. La aparición de una contracultura basada en la juventud, el Movimiento por los Derechos Civiles, la oposición a la guerra de Vietnam, la aparición del feminismo de segunda ola y las contradicciones y ambigüedades del papel de los medios de comunicación, que documentaban y contribuían a la vez a estos acontecimientos, sirvieron para poner en tela de juicio la tesis de la sociedad de masas. Además, tanto el control de la industria de la música popular por parte de un puñado de grandes empresas (Peterson & Berger 1975) como el de la producción cinematográfica por parte de los grandes estudios fueron objeto de serios desafíos por parte de productores culturales independientes con sus propias prioridades distintivas (Biskind 1998). El resultado (al menos durante una década, hasta la eventual reafirmación del control empresarial) fue una cultura mediática totalmente más diversificada. Y en lo que tal vez pueda explicarse como parte de la reacción y parte de la provocación frente a la ortodoxia anterior, también surgieron casos de apoyo académico de estilo populista a la propia noción de cultura de masas, como, por ejemplo, en el Journal of Popular Culture. Si esta última tendencia mostraba a veces un entusiasmo irreflexivo por lo efímero y un descuido del análisis institucional, presagiaba sin embargo el reconocimiento más amplio de la diversidad de la cultura de masas que se hizo evidente durante la década de 1970 (por ejemplo, Gans 1974).
Durante la década de 1980 un énfasis en la recepción cultural de las formas culturales populares atrajo un trabajo empírico innovador (Radway 1984; Morley 1986) en un momento en que la noción de lo posmoderno se había convertido en objeto de una atención crítica sostenida. El posmodernismo no mostró nada del antagonismo del alto modernismo hacia la cultura de masas. Por el contrario, a medida que se multiplicaban las pruebas de la difuminación de las fronteras culturales, los practicantes del ismo posmoderno o bien cuestionaban la base misma de dichos contrastes entre «alta» y «masa» y las distinciones jerárquicas que los sustentaban (Huyssen 1986) o bien (en cierto modo) procedían a ignorarlos. Por ejemplo, los trabajos sobre telenovelas subvirtieron la convención del desdén crítico hacia esos textos al dirigir la atención hacia complejidades estructurales como las líneas argumentales múltiples, la ausencia de cierre narrativo, la problematización de los límites textuales y el compromiso del género con las circunstancias culturales de sus audiencias (Geraghty 1991).
En sus formas «clásicas», la tesis de la cultura de masas/sociedad de masas ha perdido así gran parte de su poder de persuasión. Sin embargo, las permutaciones contemporáneas de sus afirmaciones son discernibles, por ejemplo, en los escritos postmarxistas de Guy Debord y Jean Baudrillard, y en la afirmación del erudito crítico conservador George Steiner de que es falso argumentar que es posible tener tanto calidad cultural como democracia. Steiner insiste en la necesidad de elegir. Sin embargo, son los refinamientos del concepto estrechamente relacionado de «industria cultural» los que pueden resultar ser el legado más duradero y prometedor de la tesis (Hesmondhalgh 2002). Adorno y su colega Max Horkheimer consideraron que la industria cultural era un término más aceptable que el de «cultura de masas», tanto porque ponía en primer plano el proceso de mercantilización como porque identificaba el lugar de determinación como el poder corporativo en lugar de la población en su conjunto. Tal y como se concibió originalmente, presentaba una concepción demasiado sombría y totalizadora del control cultural. El énfasis en la polisemia de los textos mediáticos o en el ingenio de las audiencias de los medios de comunicación ofrecía un importante correctivo metodológico. Pero estos enfoques también podían ser exagerados, y la globalización de la producción mediática y el resurgimiento del análisis institucional y la economía política entre los estudiosos de los medios de comunicación durante la última década han reavivado el interés por el concepto de industria cultural.
- Bell, D. (1962) America as a Mass Society: A Critique. En: The End of Ideology. Free Press, Nueva York, pp. 21-38.
- Biskind, P. (1998) Easy Riders; Raging Bulls. Simon & Schuster, Nueva York.
- Gans, H. (1974) Popular Culture and High Culture. Basic Books, Nueva York.
- Geraghty, C. (1991) Women and Soap Opera. Polity Press, Cambridge.
- Giner, S. (1976) Mass Society. Martin Robertson, Londres.
- Hesmondhalgh, D. (2002) The Cultural Industries. Sage, Londres.
- Huyssen, A. (1986) After the Great Divide. Macmillan, Londres.
- Jacobs, N. (Ed.) (1964) ¿Cultura para los millones? Beacon Press, Boston.
- Morley, D.(1986) Family Television. Comedia, Londres.
- Peterson, R. &Berger, D. G. (1975) Cycles in Symbol Production: The Case of Popular Music. American Sociological Review 40(2): 158-73.
- Radway, J. (1984) Reading the Romance. University of North Carolina Press, Chapel Hill.
- Rosenberg, B. & White, D. M. (Eds.) (1971) Mass Culture Revisited. Van Nostrand, Nueva York.
- Swingewood, A (1977) The Myth of Mass Culture. Macmillan, Londres.
- Wright Mills, C. (1956) The Power Elite. Oxford University Press, Nueva York.
Volver al principio
Volver a Sociología de la Cultura.