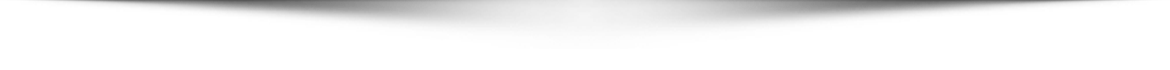Conclusiones: Reevaluación de Boserup a la luz de las contribuciones a este volumen
El gran mérito de Boserup parece no haber acertado en todos los detalles de sus observaciones, sino más bien haber logrado presentar afirmaciones concisas de un nivel adecuado de sorpresa y complejidad para invitar a la investigación a seguirla. En general, su descripción del funcionamiento de las comunidades agrarias y de sus modos de evolución parece informar muy bien el análisis histórico y cumplir con los resultados en términos generales. No ocurre lo mismo con la transición a la agricultura industrializada. No hay una sola contribución en este volumen que confirme las hipótesis básicas de desarrollo de Boserup para esta etapa de transición del proceso.
En el capítulo 3, Fischer-Kowalski et al. demuestran con los datos de la propia Boserup (1981) que aparentemente estaba tan enredada en su modelo de gradualismo que pasó por alto el impacto específico de la introducción de los combustibles fósiles. Las tecnologías basadas en los combustibles fósiles crearon una situación cualitativamente nueva en la que la creciente demanda de trabajo ya no dependía del trabajo humano (o animal) sino de la agroquímica y la mecanización. Por lo tanto, el modelo anterior de aumento del rendimiento a expensas de la mano de obra humana disponible por el crecimiento de la población ya no se mantuvo. En cambio, el exceso de mano de obra se dirigió a las aglomeraciones urbanas.
De forma similar, Birch-Thomson y Reenberg, en el capítulo 4, demuestran que el crecimiento continuado de la población en una isla tropical no dio lugar a una intensificación del uso de la tierra, sino más bien a nuevas ocupaciones permitidas por el transporte de turistas a la isla basado en los combustibles fósiles.
Infante-Amate et al., en el capítulo 7, analizan las razones de la intensificación del uso y la degradación del suelo en los olivares del sur de España a lo largo de un período de 250 años. Para periodos más recientes, rechazan la hipótesis boserupiana del crecimiento de la población como motor de la intensificación del uso de la tierra; mientras que la población local incluso disminuye, el uso excesivo de tractores y productos agroquímicos (basados en combustibles fósiles) para producir aceite de oliva para el mercado mundial impulsa la intensificación del uso de la tierra y la degradación del suelo.
Por último, Ringhofer et al. demuestran muy claramente que el mecanismo boserupiano de aumento de los rendimientos a expensas de la aportación de mano de obra sólo es válido para la agricultura de subsistencia. En cuanto entran en juego los combustibles fósiles, es necesario recurrir a un concepto más generalizado de insumos energéticos para llegar a modelos explicativos consistentes.
En efecto, parece que el modelo gradualista de desarrollo de Boserup no se sostiene cuando se trata de la transición a la sociedad industrial basada en los combustibles fósiles en la que la tierra ya no es el recurso clave. Este cambio de régimen energético (descrito en el capítulo 3) parece ser más relevante y poderoso de lo que Boserup admite.
No está tan claro si las limitaciones de su modelo son similares en lo que respecta a las relaciones de género. Todos los capítulos que tratan del papel de las relaciones de género reconocen su importancia, a menudo subestimada, en el desarrollo. Las confirmaciones empíricas surgen sobre todo en los capítulos que tratan de las primeras etapas del desarrollo, como en el capítulo 10 para la región del Himalaya en la India, o en el capítulo 11 para el África subsahariana. En los casos que tratan de situaciones industriales más avanzadas, como el capítulo 12 sobre los acuerdos contemporáneos sobre la tierra a gran escala, o el capítulo 13 sobre las comunidades mexicanas contemporáneas, el argumento parece ser más variado: no está tan claro que las mujeres tiendan a verse perjudicadas por el desarrollo con respecto a sus anteriores papeles tradicionales, sino que a veces parece ocurrir lo contrario.
Muchas de las contribuciones a este volumen reflejan que parece más difícil que los científicos contemporáneos especializados en el medio ambiente compartan la perspectiva en principio positiva y optimista de Boserup hacia el futuro. Varias presiones medioambientales parecen haber evolucionado de manera que demuestran una trayectoria malthusiana más que boserupiana: más personas en la tierra implican un aumento acelerado de la explotación de los recursos naturales. En particular, se ha observado que, si no hay tanta tierra, muchos otros usos de los recursos aumentan proporcionalmente a la población (véase el capítulo 3). Hoy en día, es mucho más evidente que en la época en la que Boserup escribió que el desarrollo no ha seguido la senda de transición que ella propagó, sino que en gran parte del mundo se asemeja más bien a una «fiebre del oro» que deja atrás tierras estériles. La noción de los «límites del crecimiento» que Boserup no tuvo en cuenta (aunque estaba al tanto de la publicación de Meadows et al. 1972) parece merecer más atención hoy en día.
Por varias razones -como su insistencia en el gradualismo, su arraigada confianza en los resultados positivos y su descuido de las fuentes de energía como marca de ruptura cualitativa en el desarrollo de la sociedad- es difícil aprender una lección de ella en lo que respecta a una próxima transición hacia una sociedad más sostenible. Parece que ella creía que la sociedad en la que vivía cometía errores pero que estaba bien (o era la única opción) después de todo.